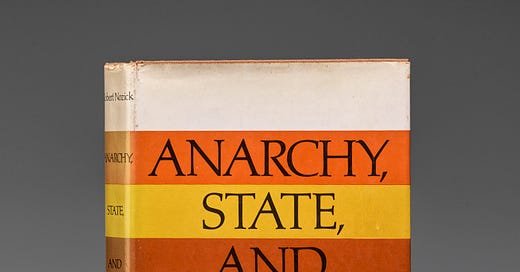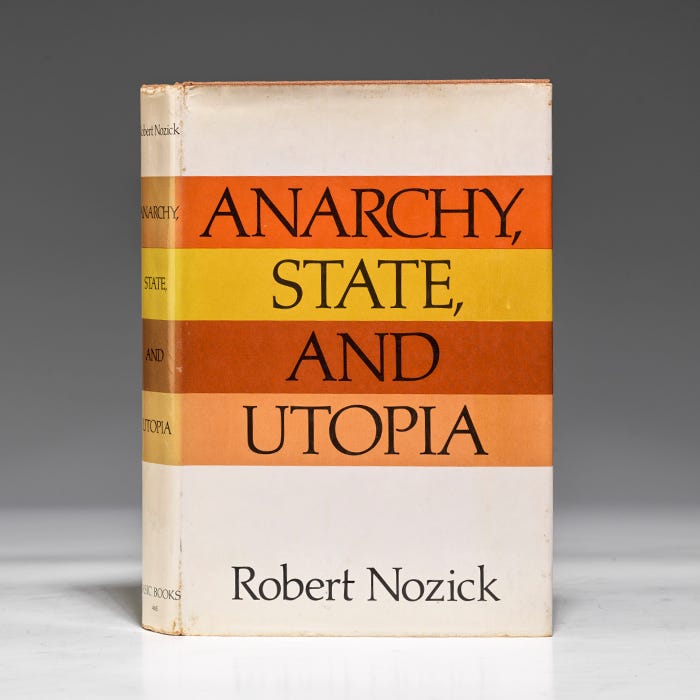Libertarianismo para no iniciados
En donde se hace un primer intento por explicar en qué cree un libertario
El libertarianismo era mi obsesión de nicho alrededor de 2011, y se convirtió de golpe en el marco teórico del presidente de Argentina. Al mismo tiempo, mi entorno progresista parece no tener claro en qué creen los que creen en esto.
Así que lo que sigue es un intento de reconstrucción racional: voy a tratar de presentar la que es, a mi entender, la mejor versión del argumento libertario. Es mi mezcla personal de Nozick, Hayek, Mises, Rothbard, Kirzner, Benson, Brennan y Block, entre otros, filtrada por charlas con amigos y colegas, años de foreo en internet, y un par de intentos de explicarlo en clases universitarias introductorias.
Si me sale bien, los propios libertarios deberían reconocerse en la posición que reconstruyo. Una suerte de test de Turing ideológico, como propuso una vez el libertario Bryan Caplan: ¿podrías lograr que te confundieran con un libertario en internet? Si podés, quiere decir que entendiste bien cómo piensa el que no piensa como vos.
Vamos a las cosas: un libertario, ya casi todo el mundo sabe, es alguien que quiere que el Estado haga la menor cantidad de cosas posible. ¿Por qué?
Hay dos razones. Una que podemos llamar económica (pero que si me hago el fino llamaría “consecuencialista”) y otra que podemos llamar política (pero a la que habría que llamar “deontológica”)*.
Primero: un argumento sobre las consencuencias del mercado.
Un argumento consecuencialista es uno que dice que las acciones, instituciones y prácticas sociales han de ser juzgadas por sus efectos. Parte de los argumentos pro-mercado de los libertarios son de esta familia.
La idea central es que el mercado funciona siempre y en todo lugar mejor que el Estado, porque, básicamente, la competencia es preferible al monopolio. Concedamos algo: está bastante claro, a esta altura de la historia, que el mercado funciona en muchos casos mejor que el Estado. Listemos tres razones importantes:
El mercado genera prosperidad. Podemos abordar este problema desde los teoremas del bienestar que se enseñan en las carreras de economía, podemos mirar la foto satelital de las dos Coreas, o podemos estudiar los resultados de las reformas de mercado en China e India. Las experiencias de reducción de la pobreza más exitosas en la historia de la humanidad no habrían sido posibles sin mecanismos de mercado (es cierto, tampoco habrían sido posibles sin un determinado tipo de intervención estatal, pero ese Estado ya existía antes de Deng Xiaoping, y la liberalización fue condición de posibilidad de la reducción de la pobreza)
Los precios son un mecanismo de transmisión de información. Este es el argumento de Mises y Hayek, al que se suele acudir para mostrar que una economía completamente planificada es imposible. Los precios ordenan información dispersa en la sociedad, y les permiten a los agentes coordinar sus comportamientos y expectativas sin necesidad de que alguien tenga información completa.
El ejemplo fácil es el mecanismo de ajuste de precio que Uber puso de moda: cada chofer no necesita saber cuántos pasajeros están buscando autos, cuántos choferes van a salir a trabajar y hacer la cuenta sobre si le conviene. Sólo necesita saber cuánto le van a pagar si sale a trabajar en ese momento. Del mismo modo, el pasajero sólo necesita saber si el viaje es caro o barato en ese momento.
Vale lo mismo para la decisión de comprar y vender inmuebles, dólares o perfumes para regalar en Navidad.
Al igual que en el caso anterior, el asunto no es puramente teórico: el fracaso de las economías planificadas parece haberles dado la razón a Mises y Hayek (una linda ilustración literaria es la novela Abundancia Roja, de Francis Spufford).
Los derechos de propiedad solucionan los problemas de externalidades. Tenemos experiencia cotidiana: los parques privados suelen estar mejor cuidados que los parques públicos, porque está claro quién tiene la responsabilidad de cuidarlos, quién puede obligar a quién a compensar por cualquier daño producido y quién puede beneficiarse del buen estado. Es de acá que sale la idea extravagante (que en la Argentina volvió meme hace poco uno de los Albertos Benegas Lynch Hijo) de “privatizar el mar”. Es cierto que es más fácil determinar el costo del daño ambiental si los derechos de propiedad están perfectamente definidos. Y es cierto que la cantidad óptima de daño ambiental no es igual a cero: hay que comparar costos y beneficios, o prohibiríamos la circulación de autos, jets, aviones y barcos.
Libertarios y economistas
Claro que cualquier economista mainstream acepta casi todo lo dicho hasta acá, y eso no lo vuelve libertario. Un economista mainstream acepta que el mercado genera prosperidad, que los precios transmiten información y que los derechos de propiedad resuelven problemas de externalidades, pero también suele pensar que hay algunas instancias en las que la intervención del Estado está justificada: por ejemplo, si nos importa el bienestar de todos por igual, podemos querer transferir parte de la riqueza generada por un aumento de prosperidad desde los que tienen más hacia los que tienen menos. O si consideramos que hay bienes sobre los cuales es difícil definir derechos de propiedad (el aire limpio, el mar, los caminos), es razonable que su administración esté a cargo del Estado.
Ante esto, el libertario sostiene dos cosas. La primera es un argumento tomado de la bibliografía sobre lo que se llama public choice: las burocracias se comportan como agentes relativamente autónomos y persiguen sus propios intereses. Una cosa es que la burocracia estatal diga que actúa en nombre del bien común, otra cosa distinta es que de hecho actúe en nombre del bien común. Incluso si las fallas de mercado existen, las fallas del Estado son más dañinas, porque las burocracias son agentes autointeresados que encima tienen permiso para usar la fuerza.
Hasta aquí, seguimos dentro del terreno consecuencialista: la pregunta es qué funciona mejor. Pero el libertario da un paso más allá, y esta es la segunda cosa que lo separa del economista mainstream.
Segundo: un argumento sobre los deberes del Estado
Un argumento deontológico es uno según el cual lo central son nuestros deberes y obligaciones. El ejemplo más famoso es el de Kant, que sostenía que nuestra obligación de no mentir es incondicional. Por lo tanto, mentir está mal incluso cuando hacerlo podría ayudar a un amigo a escapar de los paramilitares que lo persiguen. Las obligaciones, decía Kant, son obligaciones justamente porque hay que atenerse a ellas cuando preferiríamos no hacerlo. Si podemos ignorarlas a gusto y placer, son alguna otra cosa.
Prácticamente todos los libertarios sostienen alguna forma de posición deontológica sobre la política. En una línea: no importa cuáles sean las consecuencias de la acción estatal, que el Estado haga uso de la fuerza e interfiera con las decisiones voluntarias de las personas es injusto. Para el libertario, lo único que justifica el uso de la fuerza es el consentimiento expreso, y nadie consintió a ser sometido a la autoridad del Estado.
“¿Pero acaso no consentimos al votar?”. En algunos países, como en la Argentina, el voto es obligatorio, así que no tenemos la opción real de no votar. En otros, el voto es optativo, pero las autoridades de esos países no aceptan que uno desobedezca la ley alegando que optó por no ir a votar. Recordemos que no se trata de consentir a tal o cual gobierno, sino al hecho mismo de estar sometidos al Estado.
Argumentos similares pueden construirse contra la idea de que consentimos a la autoridad estatal al heredar, o al firmar contratos públicamente válidos, o al no emigrar. Queda de tarea para el lector, como dicen los manuales de matemática
Otra alternativa, protestando contra el libertario, es gritar “¿pero qué importa el consentimiento, si la redistribución de la riqueza es obviamente justa? El que está en desacuerdo con redistribuir está necesariamente equivocado, así que es justo obligarlo a ceder parte de su patrimonio”. Uno siempre puede exclamar a los gritos que las instancias de uso de la fuerza que a uno le parecen obviamente correctas tienen que ser consideradas objetivamente correctas. El aguijón del libertario está justamente en su escepticismo: el punto de partida es que no estamos de acuerdo sobre cuándo es legítimo obligar a alguien y cuándo no. La respuesta libertaria es elegante: obligar a otros a hacer lo que a nosotros nos parece bien no es legítimo nunca, salvo que esa persona haya dado su consentimiento expreso (por ejemplo, si firmó un contrato y no quiere cumplirlo).
El Chamberlain bueno
Robert Nozick tiene un argumento famoso al respecto. Nozick le pide a su lector que se imagine un mundo idealmente justo. Cada lector puede imaginarse algo distinto: perfecta igualdad, perfecta meritocracia, perfecta felicidad, o cualquier alternativa concebible. Imaginemos que en este mundo existe Wilt Chamberlain, histórico basquetbolista de Philadelphia (a quien Nozick, que publicó su libro en 1974, tenía muy presente) a quien todos quieren ver jugar. Chamberlain firma un contrato con un club, que incluye la siguiente cláusula: cada vez que alguien pague una entrada para ver al equipo, deberá depositar 5 dólares en una alcancía disponible en la boletería. Todo el contenido de esa alcancía irá a parar a la cuenta bancaria de Chamberlain.
Dada la inmensa popularidad de Chamberlain, al cabo de unos años se ha convertido en la persona más rica de esa nueva sociedad. ¿Hay alguna injusticia en lo que ocurrió? Parecería que no. Y, sin embargo, la distribución inicial de la que habíamos partido, perfectamente justa por hipótesis, ya no existe más. ¿No es injusto, acaso, quitarle a Chamberlain su dinero para “recuperar” nuestra distribución inicial? ¿No fue una decisión voluntaria de las personas ceder parte de su riqueza y alterar la distribución original?
Se ve enseguida la potencia del argumento: lo que vale para Chamberlain parece valer también para Jeff Bezos, donde en vez de entradas hay suscripciones a Amazon Prime.
Llegamos: el rol del Estado
El libertario, entonces, sostiene que no podemos usar la fuerza contra alguien que no nos dio permiso explícito para hacerlo. Sólo se puede usar la fuerza para hacer un cumplir un contrato o para castigar a alguien que haya dañado la integridad física o la propiedad de otro (como nota al pie, digamos que hay desacuerdos entre libertarios sobre la legitimidad del uso preventivo de la fuerza ante un peligro inminente).
Esto implica que, para el libertario, cualquier impuesto es injusto. El mainstream económico y político evalúa la justicia de los impuestos y las transferencias con un criterio heredado de Jeremy Bentham y John Stuart Mill: si el sufrimiento que causa pagar el impuesto es menor al bienestar que genera la transferencia correspondiente, el impuesto es justo. La idea es sencilla: nadie quiere pagar impuestos, pero cobrarle 1000 dólares a un millonario le resta menos felicidad que la felicidad que le genera a un indigente recibir ese mismo monto (porque el dinero tiene utilidad marginal decreciente, es decir, te agrega mucha felicidad al principio, y cada vez menos a medida que acumulás).
Dicho esto, es habitual que los libertarios reconozcan que no todos los impuestos y gastos son igualmente fáciles de eliminar. El ejemplo habitual es la provisión de seguridad y justicia, y es ahí donde se separan los que son plenamente anarquistas de los que defienden un Estado ultra-mínimo. Los anarquistas consideran que la seguridad y la justicia podrían privatizarse, los partidarios del Estado mínimo consideran que un mercado de servicios de seguridad puede ser difícil de establecer (o que degeneraría inevitablemente en un monopolio, que terminaría funcionando como un Estado). Pero eso es para otro día.
Lo importante, por hoy, es distinguir entre dos tipos de críticas distintas a la legitimidad del Estado. La primera está enfocada en el funcionamiento del mercado, en sus potenciales efectos positivos, y en los potenciales efectos negativos del Estado. La segunda, que es la más característicamente libertaria, está enfocada en si el Estado actúa de modo justo cuando interviene en los contratos entre privados. No es lo mismo criticar un impuesto porque tiene efectos negativos sobre la productividad de la economía que criticarlo porque el Estado no debería tener derecho a cobrarlo. Y esa distinción no siempre está clara en boca de los críticos.
Queda mucho por discutir: qué pasa con el aborto, por ejemplo (o con el conservadurismo cultural en general). O cómo se vería un mundo donde la justicia estuviera privatizada. O cómo piensan los libertarios mejorar la posición de los más pobres. O qué pasa con la discriminación privada. Cada una de esas cosas amerita una discusión separada. Ya llegarán.